LA CANCIÓN DE XIOMARA
A la isla digna
Graciela Castro
Este será un verano muy pesado, piensa Xiomara mientras espera la guagua en la esquina de siempre, casi al final de Centro Habana. Suerte que tienen algunas, como dice su vecina del séptimo D, sólo bajar, caminar unos pasos y ya está, la guagua aguardando para llevarte derechito al bullicio y además sin necesidad de hacer cola. Hasta en eso tienen suerte los artistas, continúa la vecina, entran a trabajar a las diez de la mañana, no como una que para llegar al centro de trabajo a las ocho debo levantarme con mucha anticipación porque todos los transportes van completicos y no siempre cumplen el horario; en cambio los artistas… esos sí que la pasan bien.
Desde la ventanilla de la guagua Xiomara va recorriendo las inconfundibles imágenes de Centro Habana: las sábanas colgadas en los balcones o delante de las ventanas de los descascarados edificios que alguna vez lucieron magníficos y ahora muchos de ellos, aunque despintados, conservan una digna vejez. ¿Estaré yo también como ellos? se pregunta Xiomara mientras acomoda su pelo rubio casi amarillento y se abanica con una partitura musical que le trajo don Pepe, el gerente del Habana Libre, de su último viaje a Madrid. Como afirma su vecina, es una suerte entrar a trabajar a esa hora, el transporte no está saturado, aunque el calor se sienta con mayor intensidad, pero ella ya está acostumbrada a esa temperatura. Son más de sesenta años viviendo en la isla y ya se sabe, mayo es uno de los meses de más calor, pero el de este año parece que va a superar a los anteriores, por eso es bienvenida esa pequeña brisa que entra por ese intersticio de la ventanilla abierta, aunque tampoco es cuestión de abrirla en su totalidad ya que lo único que lograría es despeinarse. La guagua pasa por el edificio de La Colina y en sus escalinatas se observan unas personas con cámaras fotográficas.
Dos cuadras más adelante Xiomara desciende y la envuelve el bullicio de las calles del Vedado. A pocos pasos de allí una mujer bajo una sombrillita ofrece jugo helado de mamey, pan con queso y pizza. La figura diminuta de Xiomara casi queda desapercibida al pasar junto a dos hombres jóvenes, muy altos, de tez blanca, que hablan con acento alemán. Aunque ella hable sólo muy bien el cubano y del inglés haya aprendido un par de palabras, es capaz de diferenciar distintos idiomas pues por su trabajo siempre ha tenido posibilidades de estar con extranjeros, pero no en las condiciones que lo hacen esas mulatas que entran junto con ella al Habana Libre. Ella tuvo otra historia, murmura para sí, mientras pasa por la carpeta del hotel y responde a los saludos de los empleados. Siempre fue de estatura pequeña, aunque tal vez ahora por la vejez se esté volviendo más diminuta, pero sus zapatos con tacos altos no sólo le permiten cierta elegancia al caminar, sino que también le prestan algunos centímetros y aunque los pobres están bastante usados, todos los días antes de acostarse, los limpia con esmero. Tampoco fue muy gorda; es verdad que ahora puede tener algunas libras más que antes, fundamentalmente porque hace años dejó de hacer los ejercicios físicos que en cierta época le demandaba su trabajo, además debe reconocer que no camina mucho y en el edificio donde vive, por suerte, su apartamento está en los bajos pues sería muy complicado subir o bajar hasta alguno de los diez pisos del edificio en aquellas horas que el ascensor no funciona ya sea por falta de luz o porque se le rompe una pieza y ella se está poniendo vieja, si no, basta mirar las arrugas de su cara y el cansancio que ya comienza a sentir en su cuerpo.
En la década del cincuenta llegó a integrar el cuerpo de baile del Tropicana donde nunca fue primera bailarina sino una más de las chicas del coro pues siempre había una mulata que bailaba mejor, pero a ella no le preocupaba eso, prefería el piano, aunque no disponía del dinero suficiente para pagar a un buen maestro de música. Había nacido en Guanabacoa, como su admirado Lecuona, y poder ingresar al ballet del Tropicana significó para ella lograr una cierta independencia y para su familia tener una hija artista que se podía relacionar con extranjeros. Por aquellos años era de contextura delgada, pequeña de estatura, pero con gran desenvoltura y cadencia en sus movimientos a los que podía llegar a otorgarle matices de sensualidad, su pelo negro y lacio era recogido con un rodete sobre la nuca. Un día que estaban ensayando llegó agitado un compañero y casi susurrando les contó que el Che había logrado vencer al ejército de Batista en Santa Clara. Era un treinta de diciembre del año mil novecientos cincuenta y ocho y Xiomara hacía un par de años que había cumplido los veinte. Ya entonces su oído se había ido acostumbrando a otros idiomas, en particular al inglés pues los yanquis se paseaban como amos y señores no sólo en el club sino también por las calles de La Habana. A ella le producía mucha bronca ver a esos gringos y recordaba la voz de su madre diciéndole una y otra vez que “ya es tiempo que dejes en paz al espíritu de tu abuelo mambí, aprende a vivir de otra forma y algún día te podrás ir de esta isla”, pero ella no quería irse de su tierra, donde si no era allí podía ver el mar cuando quisiera y dejarse abrazar por el calor húmedo y de vez en cuando correrse hasta alguna playita cercana y soñar que al fin había logrado ser una gran pianista capaz de interpretar el Sueño de amor de Liszt en algún teatro. Pero su realidad la volvía al Tropicana noche tras noche, hasta aquella de enero del cincuenta y nueve cuando se enteró que los barbudos al fin habían ingresado en La Habana y Fulgencio Batista, su familia y unos allegados habían huido hacia la República Dominicana. Tenía algo más de veinte años Xiomara cuando escuchó aquello de “Cuba territorio libre de América” y el espíritu de su abuelo mambí pareció renacer en aquella casa en Guanabacoa.
Tiempo después decidió dejar el cuerpo de baile del Tropicana y tal vez con el recuerdo del abuelo partió al campo para alfabetizar; en otro momento trocó la enseñanza por la cosecha de caña y así por un largo tiempo reemplazó los tacones por los borceguíes hasta que a fines del sesenta a través de una antigua compañera del club se enteró de la enfermedad del pianista y se postuló para reemplazarlo. A pesar de que tanto sus familiares como algunos conocidos no le auguraron integrar la orquesta ella primero logró estar una semana con el grupo después continuó una semana más, a la tercera el pianista titular comunicó que debía continuar con el reposo y aunque a la cuarta se reintegró, luego tuvo una recaída y finalmente Xiomara pasó a ser la pianista de la orquesta del Tropicana. Por las noches al regresar a su apartamento saludaba a Elegguá y cada tanto le cambiaba las semillas de mamey como una ofrenda frente a tanta ayuda. Fue precisamente para esa época que conoció a Alberto, un mulato de espaldas anchas, piernas largas y musculosas, producto de muchas horas de jugar al baseball, quien además de músculos y bigotes cuidadosamente recortados cantaba de maravillas. Había venido de oriente como otros tantos santiagueros que poblaban La Habana y con su voz y sus ojos verdes era capaz de seducir a cuanta mujer se le pusiera en el camino. La primera en sucumbir fue Mariela, la primera bailarina y luego siguió con otras y hasta llegaron a comentar que la razón de sus viajes a Regla era porque allí tenía otra enamorada, todo ello sin desconocer que más de una noche tras finalizar su actuación se lo podía observar partir con alguna turista deseosa de confirmar cierta fama erótica elaborada a partir de fantasías. Xiomara no tenía ganas de volver a engancharse con nuevas historias amorosas y estaba convencida que no volvería a hallar a ninguno como José, a quien había conocido en el tiempo de la alfabetización. Por él supo cómo había sido la vida en la Sierra Maestra, las dificultades, la alegría de Playa Girón, la entrada de los barbudos en La Habana, pero también la pasión que abruptamente concluyó una tarde en un absurdo accidente de camino a Camagüey. Tras el accidente ella procuraba estar muy ocupada durante el día, hacía hasta lo imposible para llegar a la noche agotada y no tener tiempo de pensar, pero era inútil tratar de reprimir tanto llanto que hasta hizo que su familia temiera por su salud. Se propuso entonces no volver a enamorarse y con su ingreso en la orquesta del Tropicana, aunque el dolor fue cediendo, no pudo ocultar cierta melancolía en su mirada.
Una tarde mientras aguardaba que llegara el resto del grupo se sentó al piano y casi sin darse cuenta sus dedos fueron conformando los acordes de Palomitas blancas, de Lecuona, que tanto le gustaba a José, el guajiro que había llegado desde Pinar del Río para unirse a los barbudos, con mucha pobreza a cuestas, pero con gran coraje y amor hacia Cuba y para ella. Cuando finalizó el último acorde sintió un aplauso a su lado y al volver su cabeza halló esa particular mirada de los ojos verdes. Yo también amo a Lecuona, agregó el mulato y si bien muchos años después llegaría a pensar que eso bien podría haber sido otra de las tantas mentiras de Alberto, esa tarde en la penumbra del Tropicana, Xiomara llegó a sentirse medianamente feliz interpretando “Estudiantina, Rosa la China, Poético y hasta Cajita de música”. A partir de ese encuentro en más de una ocasión sentía una mirada y una voz que se dirigía hacia ella mientras actuaban y el mulato de ojos verdes, espaldas anchas, piernas largas y musculosas, bigote delicadamente recortado, una noche cantó junto al piano “He vuelto a enamorarme” y en otra ocasión le dijo a través de un bolero “Si me pudieras querer” y cuando un día finalizó los versos de “Hasta mañana vida mía”, Xiomara sintió que Ochún la invadía y en un antiguo edificio del Vedado su cuerpo volvió a vibrar, no con el mismo sonido que José pues si con éste podía ser un auténtico son, con el mulato de ojos verdes fue un inquietante merengue. Ella, que se sabía diminuta, delgada, sin demasiados atractivos físicos se transformó en la reina enamorada del Tropicana y al mulato le duró poco la ardiente fidelidad, aunque es justo señalar que a pesar de tener que aprender a compartir su tiempo con otras mujeres, en particular con alguna extranjera, nunca hasta que se marchó, abandonó la característica de ardiente enamorado.
En el país mientras tanto iban sucediendo distintas cosas, no era tarea sencilla tratar de sobrevivir en un mundo polarizado desde una isla pequeña, orgullosa y digna, pero compleja en su devenir. En los primeros meses del ochenta se sorprendió una mañana viendo como Alberto colocaba en un bolso algunas ropas. Habían estado más de diez años juntos compartiendo las buenas y las malas, conociendo sus infidelidades porque sabía que al final, las manos grandes y suaves del mulato recorrerían su cuerpo haciéndola sentir muy feliz, por eso no hallaba maneras de entender lo que sus ojos le mostraban. Tampoco pudo entender las palabras de Alberto explicando su comportamiento, sólo una palabra resonó en su cerebro: Mariel.
Muchas tardes después, cuando el sol comenzaba a tornar algo rojizo el mar de la bahía, Xiomara se sentaba en el malecón y mirando hacia delante procuraba hallar una explicación para la ausencia hasta que un día se cansó de tanta lágrima sin respuesta y esta vez juró ante las olas que la salpicaban que acaso aplacaría, llegado el momento, las demandas de sus hormonas, pero en cuanto a lo que se dice amor se había ido para no regresar. Tenía algo más de cuarenta, las arrugas aún no llegaban y en el Tropicana alguna vez aceptó una copa de un turista y porque no era cuestión de pasar por este mundo sin conocer algo del capitalismo, fingió un placer que al extranjero dejó satisfecho, pero nada de dejar dólares caballeros, que yo no soy una jinetera, soy pianista en el Tropicana, nacida en Guanabacoa y habanera por adopción.
A fines de los ochenta las cosas en el país comenzaron a complicarse, algunos compañeros aprovechando una gira no regresaron, otro siguió aguardando la visa que resultaría del sorteo imaginado por los yanquis, pero Xiomara ya había aprendido a racionar el kerosén, conseguir jabón, un poco de aceite y cuidar mucho los zapatos, pero ¿irse?, ni pensarlo caballero, en qué otro lugar podría ver el mar cuando quisiera como en su isla o dar una vuelta por el Vedado y recordar tiempos más felices. Cuando en el Tropicana le anunciaron que debían despedirla por reducción de gastos no se alarmó pues siempre había confiado que Elegguá le abriría algún camino.
Un día mientras Fidel anunciaba que se había iniciado el Período especial, lo cual presagiaba tiempos difíciles para los cubanos, sonó el teléfono en el departamento de Xiomara, ubicado en un viejo edificio casi al final de Centro Habana: en el Habana Libre necesitaban una pianista y con sus zapatos de tacones, gastados pero cuidados, su pelo rubio algo amarillento, una cartera marrón, regalo de los primos de Miami, alguna que otra arruga disimulada tras el maquillaje, la figura diminuta de Xiomara ingresó a su nuevo trabajo. Desde las diez hasta la una y media p.m. los acordes del piano resonaban suavemente en el primer salón del Habana Libre donde los turistas bebían innumerables mojitos, daiquiris, fumaban cigarrillos que por cierto no eran marca Popular, comían algunos sándwich mientras sobre las mesas apoyaban las cámaras fotográficas o filmadoras y unos cuerpos cansados y enrojecidos por tanta sobredosis de sol y playa descansaban de tanto caminar seguramente por las calles de la Habana Vieja o por el malecón buscando las imágenes de polaroid prometidas en la agencia de viajes. A la una y media los pasos de Xiomara se dirigían hacia la cafetería del hotel y en una mesa, sin ninguna compañía, extendía hasta las dos su almuerzo. Luego regresaba junto al piano y finalizaba a las cinco p.m. Durante todos esos años ella conoció muchas historias, algunas las intuyó, otras las escuchó pues las elevadas voces de los extranjeros le permitían conocerlas y otras tantas le fueron contadas por aquellos que se acercaban hasta su piano y, como ella había advertido que sólo precisaban alguien que escuchara, no se esforzaba en hablar y a cambio les regalaba algunas melodías con mucha cadencia, ritmos lentos, sin estridencias, tal como había sido la consigna cuando la contrataron.
También durante ese tiempo aprendió rápidamente a reconocer a esas jovencitas, muy delgadas, algunas muy desfachatadas para su gusto, pero con gran asertividad debía reconocer, que entraban y salían con distintos extranjeros quienes en ocasiones hablaban y hablaban, mientras las jóvenes ponían cara de escuchar, fumaban y bebían algo. En otras circunstancias, en los encuentros sólo había silencios y gestos corporales que indicaban cierta intimidad. En el noventa y seis Pepe, el gerente, le anunció que se harían modificaciones en el hotel y en esta nueva etapa él regresaba a Madrid, pero también en ese cambio los arquitectos habían diseñado nuevos espacios y el salón donde estaba el piano desaparecería. Xiomara reconoció la amabilidad de Pepe con quien había logrado establecer un buen diálogo y quizá para tranquilizarlo le dijo que ella ya había atravesado los sesenta años y estaba empezando a sentir cansancio por lo cual pensaba que ya era tiempo de jubilarse.
Hoy es el último día de trabajo de Xiomara en el Habana Libre y la música de Lecuona vibra con fuerza en el salón. Un mexicano reconoce al compositor y se acerca a solicitarle que interprete otra melodía y total, como es su último día de trabajo, acepta el mojito con el cual el mexicano intenta retribuir su interpretación. Como todos los días de los últimos años a la una y media se levanta del taburete y se dirige hacia la cafetería, almuerza y retorna al salón. A las cinco pasa a retirar sus cosas, saluda a los empleados que están en la carpeta y con paso lento, elegante, la figura diminuta atraviesa la puerta del Habana Libre rumbo hacia L. En esa tarde del mes de mayo el calor ya es menos agobiante y hay una suave brisa que invita a pasear. Xiomara camina por L, cruza 23, sigue por L un par de cuadras y llega hasta el malecón. Más tarde cuando disminuya la cola subirá a la guagua y con tranquilidad, como todos los días, disfrutará viendo las calles de La Habana por la ventanilla hasta llegar a su destino y allí, tan sólo caminar unos pasos y ya está en su apartamento. Como dice su vecina, ella es una privilegiada pues hasta el transporte le queda cerca. A las nueve p.m. prenderá el televisor de origen ruso y se sentará a ver cómo va la novela porque si no, ¿de qué hablará con su vecina?
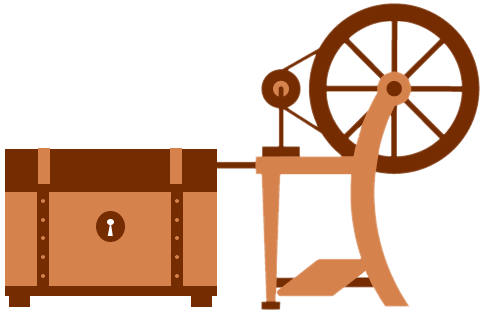

Hermoso tu relato Graciela!
Xiomara fue el pretexto para que desplegaras tu amor por Cuba y tu forma de saber la vida de las personas que alla viven con sus peculiaridades.Sorprendente simbiosis cultural y emotiva que te permite tascender en la escritura.Bello el regalo a la isla digna en el personaje de Xiomara!
Mil gracias Viole querida por tus comentarios. Respeto, valoro y amo ese país con el cual me unen lazos afectivos muy profundos que hace poco comprobamos la distancia y el tiempo no borraron sino que se mantienen como antes.